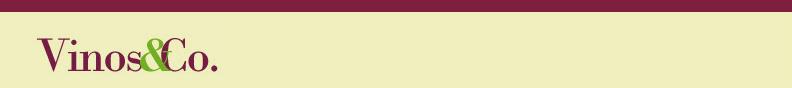La confitería del Molino y sus tejaditos de oroComo bien reza el refrán: “Nadie es profeta en su tierra”. Tengo aún en la retina la imagen del bello Tejadillo de Oro en la fachada principal de la antigua residencia real de Innsbruck, Austria, verdadero símbolo de esa localidad. Estuve allí, en 2011, habiendo sido una de las aproximadamente 2.500.000 personas al año que admiran este regalo que el emperador Maximiliano hiciera a su segunda esposa Blanca María Sforza de Milán, concluido en 1500. Considerada una de las obras más importantes de la arquitectura profana gótica tardía de Europa, con sus relieves artísticos, brillan al sol las 2.600 tejas de cobre doradas al fuego. Ya en Buenos Aires y después de veinte días de mirar hacia arriba bellezas arquitectónicas, redescubrí mi ciudad por la que he paseado décadas casi sin conocerla. Aprendí a mirarla de otra manera, no sin un dejo de vergüenza, aunque también con asombro y admiración. Hoy me encuentro en un restaurante en Rivadavia y Callao. Enfrente, la Confitería del Molino me devuelve su ennegrecida mirada. Es un día soleado y descubro con estupor los increíbles tejaditos (no uno solo), cuyas tejuelas pugnan inútilmente por brillar. ¿Es que he estado ciega durante tantos años? Mis ojos se concentran tratando de desentrañar mosaicos con arabescos increíbles, un magnífico trabajo de herrería en los balcones ganados por la herrumbre y una cúpula de ensueño de la que podría salir volando Harry Potter en cualquier momento. No conozco detalles de vericuetos legales ni por qué sin fin de razones, este estupendo edificio sigue mirándonos torvamente por haberlo abandonado a tal extremo. Sí estoy segura de que muchos lectores compartirán mi ferviente anhelo de verlo recuperar su esplendor, antes de morirme. Lic. Magdalena Pascual |